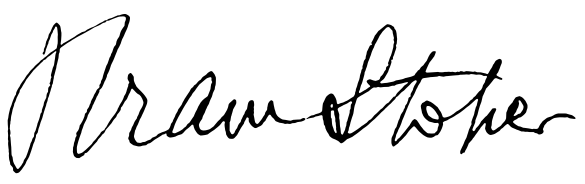Marcel Proust
(1871 - 1922)
Por J.R. Fernández de Cano
Escritor francés, nacido en París el 10 de julio de 1871 y fallecido en su ciudad natal el 18 de noviembre de 1922. Autor de una compleja producción literaria caracterizada, principalmente, por su exquisita sensibilidad (que dio lugar, entre otras repercusiones, a la acuñación del adjetivo proustiano como sinónimo de un producto artístico exquisito, decadente y refinado), está considerado como uno de los creadores más relevantes de las Letras francesas de todos los tiempos, así como uno de los escritores que mayor influencia ha ejercido en la narrativa universal contemporánea.
 |
| Marcel Prous |
Vida
Nacido en el seno de una familia acomodada (su padre, Adrien, era un célebre galeno que ejercía la docencia como profesor de higiene en la facultad de Medicina de la Universidad de París), vivió desde niño envuelto por una armoniosa convivencia espiritual, forjada por las ideas religiosas de su progenitor (católico practicante) y las de su madre, Jeanne Weil (que procedía de una familia judía). Así, según la tradición espiritual materna, el joven Marcel era judío, pues descendía de hebreos; pero, por influencia del cabeza de familia, fue educado como cristiano católico. Esta diversidad de creencias que forjó su talante espiritual desde su infancia constituyó, tal vez, el primer eslabón en la cadena de dualidades y tensiones que a la postre afloraron en la rica y compleja diversidad de su carácter y su obra. Por lo demás, el influjo de sus progenitores no se detuvo en su formación religiosa, ya que a través de su madre (por la que sentía una intensa devoción) quedaba ligado a algunas figuras señeras del espectro político y cultural francés (Jeanne Weil era, en efecto, descendiente del político Adolphe Crémeux, y guardaba relación de parentesco con la esposa del filósofo Henri Bergson).
A los nueve años de edad, el pequeño Marcel comenzó a padecer los primeros síntomas de la grave afección asmática que habría de acompañarle, a partir de entonces, hasta el final de sus días. Dada su endeble salud, pronto abandonó los juegos, entretenimientos y ocupaciones propias de los muchachos de su edad para refugiarse en una actividad intelectual compatible con su frecuentes achaques pulmonares. Así, cursó con provecho el bachillerato en el Lycée Condorcet, donde empezó a dar muestras de una acusada inclinación hacia los saberes humanísticos, lo que no fue óbice para que, una vez graduado, intentara sobreponerse a la fragilidad de su naturaleza alistándose como voluntario en la infantería francesa.
Ya por aquel entonces había cobrado fuerza en el joven Marcel Proust la firme decisión de consagrarse al cultivo de la creación literaria, aunque, por complacer la voluntad paterna, una vez licenciado de sus obligaciones militares se matriculó en la facultad de Derecho. Pronto se supo francamente desmotivado ante estos estudios de Leyes, en los que sólo descubrió contenidos dignos de su interés en las asignaturas dedicadas a la literatura y la filosofía. Así pues, acabó por abandonar las aulas de Derecho para integrarse en un grupo de jóvenes escritores y pensadores en el que, al lado de Daniel Halévy y Robert Dreyfus, sacó adelante la fundación de la revista Le Banquet, una publicación cultural que pronto alcanzó una considerable difusión entre los intelectuales franceses de la época. Fue sólo el primer paso para introducirse en el ámbito del periodismo y la literatura parisinos, donde después sería sobradamente conocido merced a los artículos que, por mediación de Leon Blum, publicó en La Revue Blanche; además, también sentó plaza de agudo conocedor del hecho literario a través de los artículos que dejó estampados en el prestigioso rotativo Figaro.
Cada vez más integrado en el panorama intelectual y artístico de su tiempo, trabó amistad -entre otros- con el poeta Robert de Montesquiou, un elegante aristócrata que, en 1893, le introdujo en los salones más selectos de la nobleza parisina. Proust, que había dado muestras ya, en sus primeros escritos, de un acentuado esnobismo que le hacía sentirse deslumbrado por la exquisita artificiosidad reinante en estos ambientes, se rindió definitivamente a las formas y los modales de la sofisticada y decadente aristocracia francesa, en la que pronto habría de hallar abundante material para la construcción de sus espacios ficticios y sus personajes literarios. Consagrado con tesón a la escritura (pero vivamente interesado, al mismo tiempo, por el conocimiento de otros saberes artísticos y humanísticos), alternó sus frecuentes visitas a estos salones aristocráticos con largas horas de trabajo en su residencia parisina, hasta que dio a la imprenta el primer volumen de su prosa, Les plaisirs et les jours (Los placeres y los días, 1896), que apareció en los escaparates de las librerías francesas con un elogioso prólogo firmado por una de las figuras señeras de las Letras galas de finales del siglo XIX, Anatole Frnce, que en aquel mismo año de 1896 había entrado a formar parte de la inmortal Académie Française.
Merced a la fortuna de su familia y a la íntima relación que le ligaba al citado Robert de Montesquiou, Marcel Proust encontró abiertas las puertas de todas las casas aristocráticas del París finisecular, de donde extrajo una gran cantidad de modelos reales para la construcción de Les plaisirs et les jours, obra que en su tiempo fue tachada de excesivamente frívola y artificiosamente sofisticada, si bien ninguno de sus críticos dejó de advertir en ella una penetrante agudeza introspectiva que permitía a Proust caracterizar de forma espléndida la psicología de sus personajes. Esta virtud, esbozada ya con nitidez en esta opera prima, habría de convertirse a la postre en una de las principales señas de identidad de la producción literaria del autor parisino.
A pesar de estas imputaciones de diletantismo por parte de los críticos más severos, los relatos de Les plaisirs et les jours fueron bien recibidos en los salones señoriales que frecuentaba Proust, a los que siguió acudiendo con regularidad durante el decenio posterior a la aparición de esta obra (es decir, hasta que se agravaron sus problemas de salud), y en los que halló consuelo para dos desgracias irreparables: las pérdidas de su padre (acaecida en 1902) y de su madre (sobrevenida en 1905). La muerte de ésta fue uno de los golpes más duros en la vida del escritor, ya que siempre había permanecido unido a ella por unos lazos de afectividad que, en muchas ocasiones, rebasaban el ámbito habitual del cariño materno-filial para alcanzar las cotas de una pasión casi morbosa.
No obstante, estas pérdidas no interrumpieron su tenaz dedicación a la escritura; antes bien, provocaron que ésta se convirtiera en la razón principal para la existencia de Marcel Proust, quien, entre 1896 y 1904, trabajó con ardor en la elaboración de la novela Jean Santeuil, obra que, aunque vio la luz con carácter póstumo, constituye el esbozo inicial de su monumental legado literario publicado después bajo el título de À la recherche du temps perdu (En busca del tiempo perdido). Mientras seguía acudiendo con asiduidad a los salones más refinados (sobre todo, al de madame Straus-Bizet, el más rutilante del París de aquel tiempo), perfeccionaba sus conocimientos sobre arquitectura, pintura y escultura, creaba nuevos textos o reformaba con asombrosa minuciosidad los ya escritos, y se entregaba incluso a la lectura y traducción de algunos autores extranjeros (por aquellos años, fue notoria su admiración hacia la obra y la figura del filósofo, crítico de arte e historiador inglés John Ruskin, de quien tradujo al francés La Biblia de Amiens y Sésamo y lirios).
Hacia los treinta y cinco años de edad, coincidiendo con el dolor que seguía produciéndole la reciente pérdida de su madre, sufrió un serio agravamiento de las dolencias asmáticas que venía padeciendo desde niño, que a partir de entonces se convirtieron en una enfermedad crónica que le acompañó hasta el final de sus días. Comenzó, entonces, a alejarse discretamente de esa vida mundana que venía llevando desde hacía más de diez años, y se recluyó en un pequeño apartamento del boulevard Haussmann, en donde su afán de concentrarse únicamente en la redacción de su magno proyecto literario le impulsó, incluso, a ordenar que las paredes de su habitación fueran revestidas de corcho, para lograr así un pleno aislamiento del mundo exterior. Fue entonces cuando emprendió realmente la compleja construcción de su monumental ciclo narrativo A la recherche du temps perdu, compuesto por siete novelas desarrolladas en un total de quince volúmenes de espléndida prosa impresionista, cuya naturaleza subjetiva y dinámica introdujo una violenta ruptura con las técnicas realistas y naturalistas vigentes hasta entonces, para elevar la memoria a la máxima categoría de conocimiento e interpretación de la realidad.
Durante más de tres lustros, Marcel Proust trabajó minuciosa y rigurosamente en la elaboración de este complejo entramado narrativo de fuertes tintes autobiográficos, cuyas últimas entregas vieron la luz entre 1923 y 1927, cuando ya había desaparecido su autor. A partir de entonces, su influencia ha cobrado una alcance universal, tanto en la propia evolución de la narrativa contemporánea como en las reflexiones que, acerca de ésta, han tenido lugar en el ámbito de la teoría de la literatura. La figura de Proust cobró así la dimensión histórica y emblemática del creador que, desolado ante el vacío del mundo que le rodea, se refugia en su propia obra para perseguir, por la única vía del arte, ese anhelo de pureza absoluta que pueda dar razón de ser a su existencia.
Bengio: "Proust revolucionó la crítica literaria"
EL PAÍS
22 NOV 1979
El director del Instituo Francés de Madrid, Abraham Bengio, catedrático de Letras Clásicas, pronunció ayer, en la sede del centro, una conferencia sobre Proust y la crítica contemporánea, en la que destacó el papel revolucionario del escritor francés en las teorías de la crítica literaria moderna, que ha rastreado los análisis minuciosos del novelista de la memoria.El conferenciante se refirió a los aspectos temáticos y formales de la novela En busca del tiempo perdido donde se integra el problema del tiempo, y, como tratamiento original, el texto se convierte en un aprendizaje literario. La nueva crítica ha destacado el aspecto psicoánalítico y las condiciones de margainalidad del autor, debido a su condición de homosexual y judío. «Entre Proust y la crítica hay una especie de relación dialéctica, a lo que se añade el mito del escritor que escribe hasta su último aliento. Sin la experiencia de su lectura la nueva crítica francesa no sería la misma en los conceptos de psicoanalizar la obra y las teorías del relato.» Otro aspecto destacable es la sociología de la crueldad en la galería de personajes y la decadencia de la sociedad francesa de la época. El señor Bengio comparó las aportaciones de Proust en la crítica moderna a los estudios realizados por Barthes sobre el dramaturgo Racine.
Respecto a la bibliografía sobre Proust, señaló que en la actualidad se están investigando sus manuscritos, de escritura casi ilegible, formados por unos ochenta volúmenes, depositados en la Biblioteca Nacional de París.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de noviembre de 1979
Visconti: La búsqueda imposible del tiempo perdido
13 DE ENERO DE 1980
Para preparar su última película, que no llegó a hacer porque la muerte pudo más que su voluntad, el cineasta italiano Luchino Visconti eligió un hotel de Cabourg, un castillo en Normandía, una esquina en París, una sombra de árboles, una ventana. Reconstruyó como un rompecabezas de imágenes un mundo que sirviera para reproducir el refinado, perdurable, aunque aniquilado, universo exquisito de Marcel Proust. Antes de realizar un primer argumento aceptable, Visconti recorrió Francia buscando los escenarios perfectos. El también buscaba su propio tiempo perdido para aclimatar su obra a la de Marcel Proust y hacer una película que al fin fue su sueño y su pesadilla.
La revista Panorama, de Italia, ha publicado esta semana, en exclusiva, el material reunido por Luchino Visconti durante diez años para su versión de En busca del tiempo perdido. La adaptación cinematográfica encerraba enormes dificultades para Visconti, quien alternaba períodos de gran excitación al imaginar el tempo que merecía la obra de Proust con momentos de gran depresión al observar la lentitud con que se desarrollaba el trabajo.Como recoge Julia Maciel, de la agencia International Press Service las dificultades que halló Visconti fueron, en primer lugar, de orden económico, y luego, de carácter artístico. Ambas parecían insuperables. Pero, diez años antes de morir Visconti, una admiradora suya, la señora Nicole Stephane Rothschild, ex actriz, le ofreció los derechos adquiridos para la versión cinematográfica de la obra de Proust y le ofreció asimismo su colaboración en la producción del filme.
A partir de entonces, Visconti se centró en resolver otros problemas del proyecto. La adaptación, que fue una obra gigantesca, titánica, se concluyó tres veces de manera insatisfactoria, hasta que Suso Cecchi d'Amico. la colaboradora preferida del director italiano. presentó una versión que colmó los exigentes deseos de Visconti.
Con esa adaptación en la mano. Visconti comenzó a recorrer Francia de un extremo a otro para lograr todas las facetas del mundo narrado y vivido por Marcel Proust. Piero Tosi preparó los bocetos de vestuarios: brevísimas cinturas, largos cuellos. moños, tules, flores, satenes. sedas, Visconti vistió a personajes que aún eran sólo fantasías, que se movían como espectros en lugares brumosos. como castillos y salones que podían llegar a recordar aquella nebulosa adaptación de Muerte en Venecia, de Thomas Mann.
Hasta Greta Garbo llegó el proyecto. Visconti eligió con un buen tono exigente a los actores que debían interpretar la obra: Silvana Mangano sería la duquesa de Germantes; Helmut Berger sería Morel, y la divina Greta aceptaría ser la reina de Nápoles, dirigida excepcionalmente por un hombre genial que perseguía un sueño imposible.
Pero se le fue a Visconti de las manos tan acariciado y complejo proyecto. Muy enfermo ya, no se hallaba en condiciones de llevarlo adelante con energía. Sin embargo, seguía elaborando con sus amigos todos los contornos del proyecto de «su última película», como se aludía a ella, porque resultaba superfluo y de mal gusto hablar del filme directamente. En estas circunstancias, Nicole Stephane suspendió el proyecto, o al menos lo retiró de manos de Visconti y lo confió al director británico Joseph Losey, quien. ocupado con la versión cinematográfica de la ópera Don Juan, de Mozart, aún no ha iniciado los preparativos para el rodaje de la adaptación fílmica de la gran novela proustiana.
Antes de morir, en 1976, Visconti seguía sin resignarse a abandonar un rodaje imposible, y en los delirios causados por su enfermedad veía los fantasmas vivos e irreales de «su última película».
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de enero de 1980
EL PAÍS

Marcel Proust
Por Juan García Ponce
Seducido por el poder de la palabra, el autor de La noche termina por reconocer la preponderancia de la literatura sobre la vida.
¿Hay que elegir? ¿El arte plantea esta exigencia entre sus atributos? ¿Debemos decidir si es más importante Dante que Shakespeare? O entre los géneros, ¿si el teatro puede decir más o es una forma más apropiada que la novela? ¿Qué es la obra de Homero, poesía o narración? La experiencia nos dice que sin ser católicos podemos gozar intensamente con Dante y sin ser agnósticos perdernos en la densa selva de Shakespeare.
Racine o Lope de Vega son capaces de conmovernos tanto como Dostoievski. En Homero la poesía y la narración resultan lo mismo. Y así sucesivamente. Podemos concluir afirmando que la gran ventaja de la literatura es que no nos plantea la necesidad de elección. Anula hasta el punto de vista histórico. Troya pudo haber o no haber existido, está viva en las palabras de Homero, lo que es más, las palabras le dan vida hasta al mismo Homero. Pero un problema distinto se plantea cuando leemos biografías de novelistas, para hablar de un caso concreto. Es evidente que sin las novelas no existiría la posibilidad de las biografías. Este es el tema de mis difíciles pensamientos durante los últimos meses, en los que, unidas a mis ocasionales lecturas de antaño, he leído biografías de novelistas.
Ahora, sobre mi enorme mesa de trabajo, con múltiples puntos de apoyo creados por los más diferentes objetos siempre amados, en tanto objetos y colocados sobre ella, me rodean biografías de las cuales las portadas son fotografías de los escritores cuya vida se narra. Las obras de estos escritores ya eran una parte importante de mi experiencia, es natural que sintiese la curiosidad necesaria para leer sus biografías, aunque, como sus obras, los resultados me han saciado o hecho sentir insatisfecho en diferente medida. Verdad es que en el terreno de la ficción prefiero a los narradores por la naturaleza de sus argumentos y el carácter de su prosa, y en el de la biografía me son siempre más interesantes las costumbres que los separan de lo establecido. Satisfago la curiosidad del lector —si es que tiene alguna— diciendo sus nombres y describiendo sus fotografías tal como aparecen en las portadas de los libros. Marcel Proust, Thomas Mann, James Joyce, William Faulkner, Vladimir Nabokov, Samuel Beckett, Albert Camus, Truman Capote. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Abarcar el absoluto es imposible, como bien lo demuestran Robert Musil con el carácter inconcluso de El hombre sin cualidades y la ausencia de la biografía de este escritor.
En la portada de los dos nutridos volúmenes de la biografía de Proust por George D. Painter, aparece la misma fotografía, con el punto muy abierto, de una parte de la cara del autor de En busca del tiempo perdido. Aborrezco esta fotografía por la manera en que está tratada. La férrea voluntad de Proust, la que lo llevó según George Bataille a escribir el único relato de nuestro tiempo digno de Las mil y una noches y la que con tanta claridad se muestra en las dos fotografías de Man Ray de Proust muerto, cuando ya se ha salido del tiempo y no es más que una digna y sobrecogedora apariencia, no surge en ningún momento en esa imagen. Puede aducirse que el rostro de Proust no era especialmente varonil, pero reproducido así se acentúa su carácter afeminado. Se nos muestra especialmente débil, con ojos no melancólicos ni tristes, sino incapaces de mirar profundamente, con cejas como si estuvieran burdamente depiladas, un pequeño bigote casi cursi sobre una boca carnosa, pequeña y que da la impresión de estar pintada. En una palabra, es desagradable. No es el rostro de un gran escritor, homosexual además, sino el de un ser débil, elaboradamente frágil e incapaz de una entrega como la que sabemos por su obra que Proust tenía. La de Thomas Mann en la portada de su biografía por Ronald Hayman es también repulsiva pero por motivos opuestos. En ella todo es adusto en un sentido peyorativo. Si el dueño de esa cara es capaz de algo, no sabemos de qué pueda ser, pero no es nada positivo sino más bien cruel. Mann, tan bello en sus fotografías de joven, tan distinguido en su edad madura, tan buscadamente respetable y consciente del valor de su tarea después, se nos entrega aquí como un ser más que nada despiadado. Los ojos no se dignan mirarnos y definen todo lo demás. La boca firmemente cerrada, las cejas y hasta el bigote con algo voluntarioso en el mal sentido de la palabra, el pelo muy corto, los pliegues naturales en todo rostro acentuados para hacer aún más cruel el conjunto, el giro de la cabeza destinado a enfrentar a la cámara subraya una actitud retadora ante el mundo más por la combinación de datos negativos que por el señalamiento de alguna imprecisa voluntad transformada en inseguridad. Un rostro duro en cada uno de sus aspectos y que lo califica desfavorablemente. Nada hay agradable en él. ¿Cuál puede ser la obra de alguien así? Si no la conociéramos nada en esta fotografía nos induciría a hacerlo y mucho menos a leer su biografía. En cambio, la de James Joyce en el libro de Richard Ellmann resulta grata hasta en su carácter alegre y desaprensivo. No mencionemos de inmediato la famosa distinción de esa figura. Detengámonos en su carácter: es deliciosamente ingenuo y prodigiosamente sabio; tiene algo muy provinciano y algo muy universal. Así son la vida y la obra de Joyce. No se debe olvidar el nacimiento del escritor en Dublín y su inevitable fidelidad literaria a esa ciudad, tampoco su convicción de tener todos los derechos otorgados por su condición de artista. James Joyce es joven en esta fotografía y tiene el atractivo natural de su edad y la certidumbre antinatural de su importancia. Con lo que podría considerarse un gesto vanidoso o despreocupado, el sombrero está ligeramente echado hacia atrás, el rostro revela su esbeltez general, tiene unos gruesos lentes alrededor de los cuales todo parece girar: la importancia de su mirada, la firmeza de la barbilla, y un aire triste y alegre simultáneamente. Viste de acuerdo con su época, seriamente y con una alegre corbata de moño. Está tranquilo consigo mismo. Son el rostro, la figura de alguien que, como se nos dice al final de Retrato del artista adolescente, va a crear el espíritu de su raza. Joyce, que nunca se apartó de la certidumbre de poseer el espíritu de su raza mediante el hecho de vivirlo siempre aunque físicamente permaneciese lejos de él, la mayor parte de su tiempo no dejó de confiar en sus conocimientos y sus dones. Y para él este espíritu va a manifestarse por medio del lenguaje, el cual le permitirá encerrar todas sus obsesiones hasta el grado en que ese lenguaje es tan particular que al final resulta incomprensible, al menos para mí. Conocía Irlanda tanto como la amaba en sus contradicciones y defectos. La fotografía es entonces la de un joven escritor irlandés; este escritor es James Joyce y su biografía está minuciosamente descrita por Richard Ellmann, quien al mismo tiempo analiza obras particularmente reveladoras, aunque no sean las consideradas más importantes. Quince años separan el nacimiento de James Joyce del de William Faulkner. Éste afirmaba que Joyce era el mejor escritor de su tiempo. Es una significativa coincidencia, como todas las coincidencias, que tenga que escribir sobre Faulkner inmediatamente después. Su biografía se debe a Joseph Blotner, y es tan minuciosa la tarea de investigación como las otras de las que estoy hablando. En la portada el rostro de William Faulkner es para mí la representación de ese sur profundo en uno de cuyos pequeños pueblos vivió y murió el escritor, con su gran nariz aguileña, sus ojos tristes y nobles, amplio bigote oscuro, el pelo blanco, con algo distinguido y melancólico. Siempre se empeñó en considerar su verdadera profesión la de agricultor (farmer) y como tal se registró en el hotel de Estocolmo cuando fue a recibir el Premio Nobel de Literatura. Agricultor o escritor, en verdad era un "caballero del sur". La diferencia del sur desde antes de la Guerra de Secesión sigue presente en sus novelas. Pero en el presente la derrota define al novelista, quien vive ese sur como expulsado de la historia por los triunfadores. William Faulkner, el artista, está fuera y dentro. Le es indispensable buscar una objetividad en la que esté encerrada su subjetividad. No siempre lo logra, puede afirmarse sin exageración que su luz es muchas veces oscuridad. Pero su rostro está en la portada de su biografía y lo dice todo. Sus rasgos marcados, firmes, nobles con una nobleza que subraya también su melancolía. El pelo blanco, sí, los ojos tristes, sí, la nariz aguileña, sí, el bigote oscuro, sí, la boca de la cual el bigote sólo nos permite ver el labio inferior que sugiere algo fuera del tiempo: William Faulkner, en cuyo rostro se encierra la leyenda comunicada por sus ficciones, que son una realidad abierta a sus lectores en la cual está encerrado para siempre un mundo desaparecido. La biografía de Vladimir Nabokov por Brian Boyd ocupa otros dos abrumadores volúmenes, divididos en los años rusos y los años americanos. ¿Dónde quedan los años pasados después de su exilio en Alemania y Francia y después de su triunfo americano en Suiza? La respuesta es parte de la biografía misma y esperamos entregarla después. Por lo pronto, la portada del libro dedicado a los años rusos nos muestra a un Nabokov joven, muy joven, extremadamente delgado, con algo de niño consentido, con el cuello de la camisa abierto sobre un saco, con su cara larga y la sugerencia de considerarse aristocrático y muy dotado. El dedicado a los años americanos incluye el retrato de un Nabokov ya con el orgullo convertido casi en vanidad, un desagradable gesto afirmativo de triunfador rubicundo por no decir gordo, con la frente muy amplia hasta ser casi calvo, la boca firmemente cerrada, seguro de sus dones, con una rebuscada seriedad, camisa blanca, corbata, un grueso suéter y saco, el maestro supremo para él mismo en ruso y en inglés, el gran escritor y gran cazador de mariposas. La fotografía de Samuel Beckett que forma la portada de su biografía da más bien la buscada impresión de ser la fotografía del expresivo rostro de una estatua de la cual ninguna señal del cuerpo aparece; la cara alargada, muy delgada, con los pómulos salientes, la boca perfecta y la nariz prominente, la mirada penetrante, el pelo abundante, despeinado, cortado regularmente y muy vivo como todo lo demás en la fotografía: una figura admirable en su elegancia y su aspecto profundo e incisivo; su biógrafo James Knowlson, un íntimo amigo suyo, nos informa que fue Beckett quien le pidió que la biografía fuese póstuma para que se sintiese con más libertad al hablar de él. Esa libertad es usada sólo para marcar aspectos positivos; hasta lo que en términos conservadores podría ser un defecto se vuelve elogiable. Podríamos decir que más que una biografía se trata de una hagiografía, como nos lo dice el título Condenado a la fama. Albert Camus, cuya biografía es de Olivier Todd, aparece magníficamente retratado por Henri Cartier-Bresson (junto con Manuel Álvarez Bravo, el mejor fotógrafo del mundo), en una actitud que muestra un carácter dispuesto a valerse de sus atractivos y que acentúa la semejanza con Humphrey Bogart hasta en el cigarrillo en los labios. Más que guapo seductor, sonriendo apenas, delgado, con las arrugas apropiadas, el cuello del abrigo trepado, símbolo de una época, igual en eso también a Humphrey Bogart. Es ya muy diferente la fotografía de Truman Capote de esta portada a la famosa por intencionalmente ambigua de 1948 que ilustraba Other Voices, Other Rooms, cuyo éxito se debió, como él lo decía irónicamente, tanto a la ambigüedad de la novela como a la de la fotografía en la que aparecía con el pelo rubio cortado en forma de fleco para caerle sobre la frente y en la que estaba recostado y resultaba parecer más bien un delicado elfo, mientras que ahora en la biografía de Gerald Clarke se le ve de adulto, casi calvo, con sólo los restos de haber sido muy guapo y haber sido devorado después por una vida intensa, con los ojos hundidos mirando fijamente a la cámara, con una sonrisa que le alarga la boca y no se deja ver como tal a pesar de no dejar dudas sobre ella, los brazos en alto, con las manos ocultas por la cabeza, una playera blanca con el cuello abierto, tirantes negros, saco a rayas y en general una especie de gozo por el deterioro físico causado en el ambiguo elfo por el paso de los años y las malas costumbres, lo que no le quita un merecido y burlón, para sí mismo, gesto de orgullo, como diciendo "ahí les va esto, soy un gran escritor y una persona cuya conducta es poco recomendable".
Pasemos a las biografías. Todas son abrumadoras en su minuciosa tarea de investigación. Uno no puede dejar de preguntarse si los biógrafos no desean penetrar tanto en la vida de los protagonistas de sus libros porque necesitan hacer público el hecho de que se basan en "vidas reales", cuando todo novelista también se basa con mucha frecuencia en "vidas reales"; y al mismo tiempo el hecho de estar agradecidos por algunos de los aspectos de esas vidas puestos ante nosotros, a pesar de las muchas declaraciones conocidas de los biografiados en el sentido de que no desean que nadie se entrometa en sus vidas privadas. Por ejemplo, cuando alguien expresaba su deseo de conocerlo personalmente, William Faulkner siempre comentaba: "¿Para qué?, ¿esperan que tenga dos cabezas?" Y el biógrafo de Albert Camus nos cuenta que él bailaba con una joven americana a la manera de los obreros franceses: muy separado de su pareja.
La biografía de Proust es un triste e inútil intento de reescribir, mediante una meticulosa investigación de los datos reales, En busca del tiempo perdido, cuando su autor George D. Painter no sólo carece de la valiosa facultad literaria de Proust sino que además tiene una nostalgia de carácter muy distinta a la de Proust sobre la vida en general y el ambiente y los años durante los cuales vivió éste. Para Proust todo es el material para hacer una gran literatura y ser él una figura excéntrica de costumbres muy particulares, dedicado todas las noches a escribir, sin salir de la cama, a partir del momento en el que ha muerto su madre y ha hallado el secreto sobre el que descansará su novela. Para Painter esta literatura es el retrato de una época:
En realidad, los miembros de la nobleza francesa, a la que él (Proust) había amado toda su vida y cuyo gran obituario había escrito, no eran insectos. En la gloria final de su ocaso, que coincidió con los cincuenta años de su propia existencia, habían hecho posible en miniatura la última cultura social que ha visto nuestro mundo, una hermosa, fugitiva e irremplazable cosa que la historia produjo y la historia destruyó. En sus salones floreció una alegre elegancia, un fantástico individualismo, una caballerosa libertad, un vivo interjuego de mentes, morales y emociones. Ellos dieron su última sangre joven en la guerra; luego, perecieron, porque habían servido al arte en vez de al poder. Es nuestro deber, como bárbaros del siglo XX, saludar a la civilización del siglo XIX que hemos sobrepasado. Así lo hizo Proust; y a la luz retrospectiva del Tiempo recobrado, donde se le devuelve la belleza al pasado y la desilusión misma se muestra como ilusión, la poesía del Faubourg Saint-Germain permanece en el Tiempo Perdido tan brillante como la luz del sol de Combray, Balbec y Venecia.
Este es el criterio con el que está escrita la minuciosa biografía; pero para Proust, tal como nos enseña su gran novela, los miembros de esa sociedad brillante y gallarda, según Painter sí eran insectos y lo que importaba era la literatura realizada al tomar como modelos a esos insectos. Con la excepción de Swann y su abuela (cuyo modelo fue su madre), para el narrador de la novela de lo que se trata es de mostrar la naturaleza fugaz y trágica de la vida, sobre la que pende inexorable el fantasma del tiempo que todo lo devora conduciéndola a su desaparición en la muerte, y ante esas dos terribles realidades no existe más defensa que el arte, que la literatura en su caso concreto, a lo que sólo empieza a servir de una manera absoluta cuando decide recluirse en su cama, escribir durante la noche, dormir durante el día, y ser de hecho un muerto, pero un muerto que piensa, recuerda y puede escribir así su gran novela. Jugando el papel de Painter y revelando la naturaleza de sus personajes, puede decirse que nada es real en tanto está devorado por el tiempo dentro del que todo termina en la destrucción, y ese tiempo no se recupera, como bien dice Beckett, a pesar de que el último título de las muchas novelas que forman la novela sea: El tiempo recuperado. Real es sólo la literatura en la que aparecen. Ahí viven para siempre fuera del tiempo. Pero lo importante incluido en la acción de En busca del tiempo perdido es cómo puede hacerse real a su vez la literatura para el narrador. Fragmentos de esta posibilidad están esparcidos a través del libro. El primero de ellos es el famoso episodio de la magdalena remojada en el té, cuya impresión sensorial empieza a revelarle al narrador el valor de la memoria involuntaria. Sin embargo, este valor sólo se le hará plenamente consciente al final del libro, cuando uno tras otro le ocurren sucesos aparentemente banales, el ruido de una cucharita contra un plato, la textura de una servilleta al limpiarse la boca con ella, de la misma manera que antes estuvo muy cerca de descubrir este proceso al repetirse la acción de amarrarse las botas, tal como en Balbec lo hacía su abuela por él, y que le entrega como si estuviera ocurriendo en el presente su primera visita a Balbec con ella. Pero entonces otro suceso lo aparta de esta fugaz sensación: la relación con Albertine. Albertine lo abandonará finalmente y morirá poco después. El narrador sólo sabe, puesto que no está con ella, este hecho de una manera indirecta. Ahora está solo y vacío, Albertine, La prisionera, se ha convertido en Albertine ha desaparecido, y en estas condiciones el narrador se dirigirá a una recepción que tiene lugar durante el día a la casa del príncipe de Guermantes. Ahí, en el patio todavía, tiene ocasión de ver y saludar con una profunda reverencia a un envejecido barón de Charlus, quien en su época de esplendor ni siquiera le hubiese dirigido la palabra a esa persona. Pero es que el tiempo "real" todo lo cambia y lo devora. Incluso la casa del príncipe de Guermantes ya no tiene la forma que tuviese antaño. La mujer del príncipe de Guermantes es ahora Madame Verdurin, una burguesa rica quien anteriormente por pura envidia sólo hablaba mal y con un pretendido desprecio de la aristocracia y en cuya antigua casa el narrador conoció al pintor Elstir, un gran pintor al que entonces todos consideraban un tonto. El vicio es productivo para el arte. Gracias al antiguamente barón de Charlus, del que hemos visto junto con el narrador que lo espía una terrible escena de seducción homosexual, que al mismo tiempo es muy bella, con un chalequero que primero es su amante y luego le consigue en diferentes burdeles homosexuales a pupilos disfrazados de gente que pertenece a diferentes oficios, para que lo flagelen, el músico Vinteuil ya es famoso. Pero en esta fama también interviene la pasión que el violinista Morel ha despertado en el amigo del narrador, Saint-Loup, quien es marido de Gilberte, el amor de la infancia del narrador. Él ha tenido ocasión también de espiar de niño una escena lesbiana en el que la hija de Vinteuil se acuesta con una amiga delante del retrato de su padre, profanando su memoria para excitarse más. ¿Es esta la nobleza francesa a la que el autor tanto había amado? Si la había amado es porque él también es un perverso. Nosotros sabemos que el modelo de Albertine es el del chofer de Proust, cuyas costumbres no eran muy edificantes. Y toda la novela está construida sobre las sombras de las llamadas perversiones. Lo importante en ella no es el carácter noble de los personajes, sino el hecho de que la posibilidad de narrar (o sea, de colocarse fuera del tiempo) mediante la memoria involuntaria no se encuentre nunca a través del tipo de minuciosa investigación practicado por Painter. Por eso personajes como Swann, cuya auténtica nobleza es una nobleza del alma, igual a la de la abuela del narrador, aparecen tan rebajados por la nobleza cuyo carácter es puramente social, la nobleza a la que Painter admira. Cuando Swann le dice a la duquesa de Guermantes que está muy cerca de la muerte ésta se niega a prestarle oídos, pretendiendo que tal cosa es imposible porque en caso de que Swann estuviese diciendo la verdad, tendría que renunciar a la fiesta a la que se dispone a asistir. Es para mostrar la banalidad o la mezquindad o hasta el carácter negativo de los personajes incluyendo a Albertine, a la que el narrador sólo puede amar cuando está dormida, mirándola casi como un vegetal o un objeto bello, por lo que está escrita En busca del tiempo perdido, y por eso una vez que el narrador ha descubierto el auténtico valor de la memoria involuntaria, su profundo miedo es no disponer del tiempo necesario para escribir su novela. El éxtasis del tiempo en En busca del tiempo perdido es de esta manera doble, porque al estar leyendo la novela nosotros comprobamos que su tiempo como escritor sí le alcanzó al narrador. La verdad de la literatura es más auténtica porque ella es capaz hasta de mostrar cómo en las limitaciones personales se encuentra un tipo de realización más alta, puramente espiritual y que descansa en el poder de la palabra y la forma, cuya existencia como una fuerza en verdad viva se halla en el arte. A Painter en cambio le es indispensable un Marcel Proust muerto para escribir su biografía.
Obra
La aparición, en 1896, de los cuentos y narraciones breves que conformaban Les plaisirs et les jours (Los placeres y los días) reveló no sólo la existencia de un autor dotado de una extraordinaria sensibilidad para penetrar con agudeza en los caracteres psicológicos de sus personajes, sino también la prometedora irrupción de un joven escritor que, por medio de una prosa compleja, elegante y sofisticada, pretendía -al tiempo que ponía en concordancia sus ambientes y personajes con las expresiones formales que los reflejaban- alejarse conscientemente de las fórmulas narrativas realistas y naturalistas que, ya por aquellos años finales del siglo XIX, ofrecían sus primeros síntomas de desfase y agotamiento. Al pesar de las críticas al esnobismo y al diletantismo apreciables en esta opera prima de Marcel Proust, lo cierto es que los lectores franceses más atentos pudieron descubrir en ella no sólo las recién apuntadas virtudes estilísticas, sino también otras cualidades que, como la agudeza en el ejercicio de la crítica, la firmeza en el juicio y la originalidad en la intuición, habrían de triunfar luego plenamente en A la recherche du temps perdu, así como en otras obras "menores" del escritor parisino, como Pastiches et mélanges(Pastiches y misceláneas, 1919), las recuperaciones póstumas de Chroniques(Crónicas, 1927) y Contre Sainte-Beuve (Contra Sainte-Beuve, 1954), o sus escritos poéticos publicados bajo el título genérico de Textes poétiques proustiens(Textos poéticos proustianos, 1979). Pero, a pesar de los valores intrínsecos de todas estas obras, Marcel Proust no habría alcanzado nunca la categoría de escritor universal si no hubiera construido y publicado su monumental ciclo narrativo A la recherche du temps perdu.
En busca del tiempo perdido.
De los siete títulos que conforman este magno homenaje a la memoria como vía de conocimiento, el primero de ellos vio la luz en 1913 a expensas del autor, bajo el epígrafe de Du côté de chez Swann (Por el camino de Swann). Varios años después, ante la repercusión alcanzada por esta primera entrega, el célebre editor Gallimard se hizo cargo de la publicación y difusión de los tres episodios siguientes, aparecidos entre 1919 y 1922 bajo los títulos de À l'ombre des jeunes filles en fleur (A la sombra de las muchachas en flor) -obra galardonada con el prestigioso premio Goncourt-, Le côté de Guermantes (El mundo de Guermantes) y Sodome et Gomorrhe (Sodoma y Gomorra). A título póstumo, vieron la luz entre 1923 y 1927 las tres últimas entregas del ciclo, presentadas bajo los epígrafes de La prisonnière(La prisionera), La fugitive (La fugitiva) y Le temps retrouvé (El tiempo recobrado). A modo de presentación, he aquí un sucinto esbozo argumental de cada una de estas partes del ciclo:
Por el camino de Swann (1913)
Esta primera entrega se abre con el pasaje más célebre de cuantos escribió Marcel Proust (y, sin duda alguna, uno de los textos más conocidos de la Literatura universal): la evocación, por medio de una asociación memorística fortuita, de la infancia del narrador en Combray. En efecto, un hecho tan nimio como la degustación de una magdalena que el narrador no había vuelto a probar desde sus días de infancia le permite recobrar las figuras de una serie de personajes que llenaron sus primeros años de existencia (su madre, su abuela, la tía Léonide, etc.), así como el espacio geográfico en el que transcurrió dicho período. Pronto cobran nitidez en la evocación del narrador las dos direcciones opuestas por las que discurrían los paseos cotidianos del niño: el camino de Méséglise (que le retrotrae, a su vez, al recuerdo de los personajes que lo poblaban, como Swann, su hija Gilberte y el músico Vinteuil), y el camino de los Guermantes (que conduce hasta un espacio habitado por unos aristócratas cuyas vidas se antojan demasiado irreales para el conocimiento del mundo que poseía aquel niño). La novela continúa con una especie de relato autónomo que, bajo el epígrafe de Unos amores de Swann, rememora la relación amorosa entre dicho personaje y su futura esposa, Odette de Crécy. La mala reputación de que goza ésta entre la alta sociedad obliga a Swann a frecuentar otros ambientes, como la casa de los Verdurin, unos nuevos ricos que encarnan los anhelos de ascenso social, por vía del desarrollo intelectual y artístico, de la clase burguesa. En la tercera y última parte de esta primera entrega, el narrador ya se recuerda a sí mismo como ese adolescente angustiado por su pasión amorosa hacia Gilberte, la hija de Swann.
A la sombra de las muchachas en flor (1919)
Ha pasado algún tiempo, y el narrador, todavía en su primera juventud, ha visto cómo se desvanecía el amor que sentía por Gilberte, al tiempo que han entrando en su vida otros personajes que amplían su visión del mundo, como el escritor Bergotte y la actriz Berna. También se hacen mayores sus referencias espaciales, que en esta segunda entrega le conducen hasta la playa de moda de Balbec, donde conoce al joven Robert de Saint-Loup, un pariente de los misteriosos Guermantes. Su nuevo amigo le introduce en los círculos aristocráticos y le presenta a su tío, el barón de Charlus; sin embargo, el joven protagonista está más impresionado por el grupito de "muchachas en flor" que acaba de conocer (Andrée, Albertine, Rosamonde, etc.).
El mundo de Guermantes (1920-1921)
La integración, por fin, en el anhelado espacio de los Guermantes tiene lugar en París, donde el narrador logra instalarse en una dependencia de la residencia de los aristócratas. Ahora, su inquieta pasión amorosa le ha llevado a poner los ojos en la duquesa, un ideal inalcanzable al que, pese a todo, sigue hasta su retiro de Doncières, donde se halla prestando su servicio militar el joven Robert de Saint-Loup. A partir de aquí, los acontecimientos se suceden vertiginosamente en la memoria del narrador, que entabla amistad con la actriz Rachel (amante de Robert), pierde a su abuela materna y se enamora de Albertine, una de las "muchachas en flor". Por aquel tiempo (en el que acude con asiduidad al elegante salón de Mme. de Villeparisis), el protagonista descubre la condición de homosexual del barón de Charlus.
Sodoma y Gomorra (1922)
De nuevo en la refinada costa de Balbec, el ciclo narrativo continúa demorándose en el análisis de las pasiones amorosas de los personajes, ahora centradas en el amor del barón de Charlus por el violinista Morel, y en la atracción que siente el narrador hacia Albertine. Posteriormente, la trama argumental conduce a los personajes hasta la villa de los Verdurin, donde el narrador siente unas "intermitencias del corazón" que le llevan a interrogarse acerca del amor que profesa hacia Albertine. Es entonces cuando descubre que ésta ha mantenido contactos lésbicos con Mme. de Villeparisis, por lo que decide llevársela con urgencia hasta París. En esta cuarta entrega aparece por última vez Swann, afectado por una enfermedad incurable.
En París, con Albertine retenida por el narrador a la espera de poder casarse con ella, vuelven a asomar los tormentos amorosos de los protagonistas. El barón de Charlus ha sido traicionado por su amado Morel, circunstancia que acentúa los celos, la angustia y los temores del protagonista respecto a la mujer que tiene por prisionera, a la que cree seguir amando. Continúan, por otra parte, las peripecias de los distintos personajes, entre las que destacan el fallecimiento del escritor Bergotte.
La fugitiva (1925)
El músico Vinteuil, uno de los lejanos moradores del camino de Méséglise, se ha revelado como un auténtico genio, sobre todo a raíz de la composición de su magnífico Septeto. Mientras recuerda a Charlus cada vez más degradado por sus vicisitudes amorosas, el narrador cobra el convencimiento de que todas estas tribulaciones de la vida sólo pueden ser superadas por el ideal de absoluto que encierra en sí el arte, como queda patente en el ejemplo brindado por Vinteuil. Al hilo de estas reflexiones, advierte también que ya no siente amor hacia Albertine, por lo que se dispone a ponerla en libertad; pero la joven se fuga antes de tener noticia de su inminente liberación, circunstancia que vuelve a encender la pasión del narrador. Posteriormente, la muerte accidental de la antigua "muchacha en flor" incrementa esta pasión amorosa -ya definitivamente inútil- del protagonista. La confusión crece -tanto en los lectores como en el propio personaje- cuando el narrador se enamora de nuevo de una joven a la que en un principio no identifica, pero que resulta a ser Gilberte, la hija de Swann; pero ésta contrae matrimonio con Robert de Saint-Loup, con lo que a estas alturas del ciclo confluyen, por fin, los caminos de Méséglise y Guermantes. En la línea de tantas otras sorpresas como ha recibido a lo largo de su tortuosa peripecia amorosa, el narrador tendrá pronto ocasión de conocer que Robert es homosexual, como su tío Charlus.
El tiempo recobrado (1927)
En la entrega final del ciclo, el narrador aparece ahora en casa de una infeliz Gilberte que sufre por culpa de las infidelidades de su marido (quien, avanzada la novela, pierde la vida). En plena Guerra Mundial, el barón de Charlus continúa buscando amantes bajo el fuego enemigo que cae sobre París, mientras el protagonista y Gilberte rememoran episodios de su infancia. El antiguo esplendor de la aristocracia ha sido desbaratado por la pujanza emergente de la alta burguesía, como queda patente en el triunfo de los Verdurin. Después de la guerra, el narrador reconoce a Mme. Verdurin como la actual princesa de Guermantes, título al que ha ascendido después de haber enviudado y contraído nuevas nupcias. En su mansión, el protagonista tarda en reconocer a sus antiguos compañeros de andadura vital, ya que el tiempo los ha ido desfigurando hasta extremos patéticos. Pero de nuevo los sucesos cotidianos (como el sonido de una cuchara sobre la vajilla) sirven para despertar en su memoria los ecos del pasado, lo que le produce una inefable sensación de bienestar. Estos recuerdos felices le impulsan definitivamente a reconstruir el pasado de todos los personajes que se han ido cruzando en su vida, en un ejercicio de elaboración artística que, como en el caso del músico Vinteuil, le sirve para encontrar un sentido a su existencia.
En apariencia, a tenor de esta apresurada radiografía de su hilo argumental, En busca del tiempo perdido podría considerarse como un ciclo de memorias, ya que el protagonista se expresa en primera persona y, en su reconstrucción de una vida, se identifica en numerosas ocasiones con el autor. Además, aparecen a lo largo del extenso texto numerosos personajes que no son sino el trasunto de otros sujetos reales que estuvieron presentes en la vida de Marcel Proust, como Robert de Montesquiou (disfrazado tras el personaje del barón de Charlus), o el ya mencionado prologuista de Les plaisirs et les jours Anatole France (fácilmente identificable tras la figura ficticia del escritor Bergotte). Sin embargo, la clara voluntad literaria -y aún filosófica- de Proust, empecinado en elevar la memoria a categoría de conocimiento, y en consagrar la creación artística como actividad suprema del ser humano, dotan a En busca del tiempo perdido de una potencia creadora pocas veces alcanzada en las Letras contemporáneas. A ello conviene sumar la patente voluntad estilística del narrador francés, plasmada en un lenguaje sutil y elaborado, así como en unas complejas estructuras sintácticas que reflejan magistralmente, en el plano de la expresión, el flujo irregular (unas veces premioso, y otras desbordado) de las evocaciones y recuerdos.
Cabe incidir, por último, en la dimensión filosófica de la obra monumental de Marcel Proust, directamente relacionada con las ideas de Bergson relativas al tiempo. Según se desprende de su legado literario, sólo la memoria es capaz de ofrecer al hombre una visión compleja de los diferentes estados que el paso del tiempo ha dejado impresos en la realidad, en los acontecimientos, en los sujetos que los protagonizan e, incluso, en los sentimientos de éstos (no en vano se ha identificado también esta concepción de la memoria que postula Marcel Proust con la coetánea teoría de la relatividad lanzada por Albert Einstein).